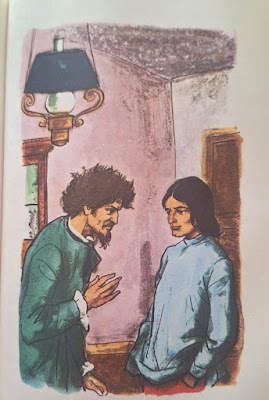EDITORIAL: Círculo de Lectores
PUBLICACIÓN: 1985
El Grande Oriente es la cuarta novela de la segunda serie de los Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós. El título hace alusión a una logia masónica, una organización secreta con tintes políticos que defendía las ideas de cambio, el progreso y la reforma social frente a los que trataban de mantener las tradiciones conservadoras de España en esa época.
Históricamente
las logias masónicas tuvieron un papel importante en la difusión de las ideas
liberales, de ahí que Galdós tome esta realidad como símbolo para expresar el
conflicto político. La historia transcurre en 1821, año incluido en el conocido
Trienio Liberal (1820 – 1823).
Aunque
el tema recurrente de Galdós es la política, también muestra la humanidad de
sus personajes, con sus debilidades y fortalezas. Con esta combinación da al
lector una imagen compleja de la realidad que vivió España en el siglo XIX.
He observado a lo largo de la novela que en
esta lucha de ideologías, Galdós no defiende explícitamente los privilegios de
la monarquía absoluta o de quienes buscaban aplicar las ideas liberales. Más
bien explora la complejidad de la realidad política y social en lugar de
adoptar una postura explícita a favor de uno u otro bando.
Se
habla de absolutismo en boca de personajes que defienden las ideas
conservadoras y utiliza El Grande Oriente como representación de la
causa liberal. Los miembros de la logia en la novela son intelectuales,
políticos y reformistas comprometidos con los ideales de progreso.
Es
una etapa muy caótica, plagada de ideas políticas que en realidad no son del
todo radicales. Los personajes de Galdós en esta novela discuten mucho,
solucionan poco y no se definen como liberales o conservadores puros.
Galdós
no pretende defender un sistema político concreto, sino resaltar los problemas
que plantean ambos bandos tanto a nivel político como personal y resaltar que
la moralidad está por encima de las ideas políticas.
El
fanatismo y la intolerancia lleva a los personajes de los dos bandos al
enfrentamiento, a dejarse llevar por la ambición más que por principios. El
pueblo, que aparenta luchar por la ideología, en realidad es víctima de las manipulaciones
de sus líderes.
Tiene como personaje principal de la trama a Salvador Monsalud, sustituto de Gabriel de Araceli, personaje principal de la primera serie de los mencionados episodios.
Este personaje central, al no posicionarse hacia ningún bando, entra en
conflicto con absolutistas y liberales, quienes, en su afán por defender sus
respectivas causas, a menudo descuidan esos intereses humanos.
Salvador
se preocupa más por las personas que por las ideas. Expresa la parte humana de
la novela. Antepone sus principios morales a sus deseos. Es un personaje que
demuestra integridad. Su sentido del deber le crea un conflicto interno en el
momento que tiene que renunciar incluso a su felicidad. Se crea un contraste
entre este y la ambición, el egoísmo y los intereses de partido de los otros
personajes.
Queda
muy heroico en el personaje de Salvador Monsalud ese rechazo rotundo al amor de
Andrea, que lo es todo para él. ¿Es posible que haya algún paralelismo entre
Galdós y Salvador? Esta reflexión me ha venido a la mente al pensar en cómo
vivió el amor un autor que nunca se casó y sus relaciones amorosas, aunque
intensas en algunos casos (como la que tuvo con Emilia Pardo Bazán), no fueron
el eje central de su vida.
El
final es abierto, tanto en la renuncia de Salvador hacia Andrea como en la
trama política.
En cualquier caso, El Grande Oriente es una novela que recomiendo leer, por la calidad literaria de Galdós y porque refleja muy bien uno de los periodos más convulsos en la historia de España.
CITAS:
—Ya estoy aburrido, desengañado de la mala
fe de todos, convencido de que tan pícaro es Juan como Pedro, y de que no es
posible tomar parte activa en la cosa pública sin meterse en fango hasta la
coronilla
—Atacas el justo medio, que es el arte político por excelencia, bribón, dijo Campos riendo. ¿Tú qué entiendes de eso? Sin este tira y afloja; sin esa gracia de Dios que consiste en no hacer las cosas por temor de hacerlas a disgusto de Juan o de Pedro, no hay Gobierno posible.